
Pär Lagerkvist, escritor sueco que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1951, estremeció a muchos lectores con el final de su novela Barrabás, donde el protagonista muere crucificado: “A la hora del crepúsculo los espectadores ya se habían marchado, fatigados de estar allí, de pie. Y, por otra parte, todos los condenados habían muerto. Sólo Barrabás seguía colgado, con vida aún. Cuando sintió llegar la muerte, a la que siempre había tenido tanto miedo, dijo en las tinieblas, como si a ellas hablase: ‘A ti encomiendo mi espíritu.’ Y entregó su alma”.
Como siempre, la crítica tuvo muchas opiniones. Pero prevaleció la idea de que esa escena era algo horrendo y escandaloso.
Emecé Editores publicó Barrabás en 1952, tomando como fuente la versión francesa, pero revisándola con el original sueco. Con el tiempo, Emecé editaría más de ciento veinte mil ejemplares.
El entusiasmo por la versión francesa tenía un motivo: contaba con un prólogo de otro Premio Nobel de Literatura, de 1947, André Gide. Emecé incluyó en su edición el texto de este escritor francés, que dice, entre otras cosas, al comenzar: “No dudemos: el Barrabás de Pär Lagerkvist es un libro extraordinario”. Y termina expresando este curioso entusiasmo: “El idioma sueco nos ha dado, nos sigue dando obras tan notables que pronto habrá de ser indispensable conocerlo para el hombre que desee cultivarse, a fin de poder apreciar debidamente el importante papel que Suecia se dispone a desempeñar en el concierto europeo”.
No obstante la inclusión del texto de Gide en la edición de Barrabás, Emecé publicó además una introducción del sacerdote Juan Sepich. Allí se hacen algunas advertencias acerca de afirmaciones contenidas en la novela que, según el autor de esta nota introductoria, son rechazadas por la doctrina de la Iglesia. Esas apostillas se refieren, sobre todo, al aspecto físico de Jesús y a algunas actitudes de la Virgen. Sepich, que ha dicho al comienzo de su nota que Barrabás es una “obra de arte eximia”, concluye expresando que ha querido prevenir a los lectores “acerca del verdadero carácter del libro Barrabás, considerado desde el punto de vista de la ortodoxia cristiana”. Por supuesto que se puede decir que era otra época… Sin embargo, hoy no es tan infrecuente que algunos lectores confundan las voces de un personaje de ficción con una declaración voluntaria del autor acerca de (en contra de) cosas reales. Así, volviendo a la nota de Sepich, puede ocurrir que, más allá de lo que está en el texto, se postule una conclusión moral adivinada en el personaje: “Barrabás es un hombre que asiste al espectáculo de la redención y no se redime; ve la luz y permanece ciego. Sus ojos y su mirar son un motivo permanente en la descripción de Lagerkvist. Conoce a Dios y no cree en Él. Vive, sufre, trabaja y muere con los cristianos y por ellos, y sin embargo entrega su alma en la más terrible tiniebla”. Pero esto ya es un texto de Sepich, y no de Lagerkvist, acerca de Barrabás; y son dos textos diferentes, que presentan a dos personajes distintos y con destinos desiguales. Por lo demás, lo importante, lo fundamental, es el texto tal y como ha quedado en su versión definitiva, y es eso lo que se debe leer y tratar de comprender en su forma real, con total independencia de intenciones previas u opiniones posteriores, incluyendo a las del autor. Lo que no está en la forma no está.
Para Sepich, como para una muchedumbre de críticos y de lectores, Barrabás revela la situación terrible y trágica de un incrédulo que se entrega a la nada después de haber recorrido un camino a lo largo del cual la posibilidad de comprender o de creer resulta completamente inimaginable.
André Gide, más cuidadoso y preciso, se atiene al texto de Lagerkvist y su conclusión es totalmente distinta que la de Sepich. Para él, el mérito de Pär Lagerkvist consiste en “haberse mantenido sin desfallecimiento en la cuerda floja tendida a través de las tinieblas”. Y agrega: “La última frase del libro permanece ambigua, sin duda voluntariamente: ‘…cuando sintió llegar la muerte, a la que siempre había tenido tanto miedo, dijo en las tinieblas, como si a ellas hablase: ̶ A ti encomiendo mi espíritu.’ […] Este ‘como si…’.” André Gide no pasa de ahí, de señalar un final deliberadamente ambiguo. Pero si uno se inclina con mayor atención sobre el texto de Lagerkvist, lo que se manifiesta es algo más que una pura ambigüedad. En realidad, de lo que se trata es de una llamada de atención: si Barrabás habla a las tinieblas, o si resulta que es “como si” a ellas hablara, ¿en qué sentido pueden esas tinieblas ser un interlocutor, y de qué clase? ¿Qué o quién hay en esas tinieblas, capaz de oír y de escuchar? ¿Qué ve Barrabás ahí?
En los evangelios, si bien es verdad que “las tinieblas” tienen un aspecto negativo, y hasta maligno, también es verdad que es un lugar donde Dios puede manifestarse. Así, por un lado, podemos ver esta afirmación dura y melancólica de Jesús, ya cercana su pasión, en Lucas 22, 53: “…esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas”. Pero muy otro es el sentido de lo que leemos en Juan 1, 5: “…la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron”. En todo caso, la mención más importante y reiterada es la que está asociada al momento supremo de la ofrenda que Jesús hace de su vida. Leemos en Mateo 27, 45: “Desde la hora sexta la oscuridad cayó sobre toda la tierra…” Y en Marcos 15, 33: “Llegada la hora sexta, la oscuridad cayó sobre toda la tierra…” Y en Lucas 23, 44: “Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, la oscuridad cayó sobre toda la tierra…”. Todas estas citas, sea que se traduzcan al castellano usando la palabra “tinieblas” o la palabra “oscuridad”, usan en griego la misma palabra: skotía, que, precisamente, puede ser traducida de las dos maneras.
Y Pär Lagerkvist, que no es ingenuo de ninguna manera respecto de estos temas, comienza su Barrabás por ahí: “Desde que lo vio en el pretorio del palacio, sintió que había en él algo extraordinario. No hubiera podido decir qué era: simplemente lo sentía. No creía haber encontrado jamás un ser semejante. Lo había visto como envuelto en una claridad deslumbrante, sin duda porque acababa de salir del calabozo y sus ojos no estaban aún acostumbrados a la luz. Al cabo de un breve instante, por cierto, la claridad se había desvanecido y su vista, de nuevo normal, percibió todo”. Esta primera página, que nos presenta la percepción inicial que Barrabás tiene de Jesús, aclara que “sus ojos no estaban acostumbrados a la luz… aún”. Antes de ser “de nuevo normal”, ha podido, por un momento, percibir algo deslumbrante. Luego, Barrabás queda libre y sigue a Jesús por el camino del Calvario. Constantemente se nos hace referencia a su mirada, a cómo intenta ver lo que está pasando delante de él para tratar de captar un significado que no termina de aferrar. Sin embargo, Lagerkvist, como al pasar, va anotando detalles, mientras desarrolla la anécdota, de manera que la narración nos vaya permitiendo advertir el itinerario profundo de Barrabás, la acción interior de la historia. Por ejemplo, en este “como al pasar”, el novelista apunta, llegados a la escena del Gólgota, que Barrabás se interroga por ese hombre que “sufría la crucifixión en su lugar”. Por supuesto que se refiere al hecho de haber salido en libertad gracias a que el pueblo lo eligió a Jesús para que fuera crucificado. Pero también es claro que Lagerkvist ya ha introducido, a través de esa formulación, un tema evangélico importante y central: la entrega de Jesús en favor de los hombres. Pocas páginas más adelante, Barrabás se encuentra con un hombre que, por la descripción que se hace de él, deducimos que es Pedro. No se conocen. Entablan un diálogo y, en un momento, Pedro dice: “Muchas veces repitió que debía sufrir y morir por nosotros”. Y sigue el texto: “Barrabás le clavó la mirada. ‘¡Morir por nosotros!’” Y Pedro le contesta: “Sí, en nuestro lugar”. Mientras dialogan, unas personas se acercan “con profundo respeto” a Pedro y le dicen: “¿No sabes quién es ese individuo?”. Pedro les responde que no, y ellos le aclaran: “¿No sabes acaso que el Maestro ha sido crucificado en su lugar?”. Antes de este diálogo, Barrabás se ha encontrado con unos amigos y algunas mujeres que lo felicitan y lo invitan a beber: “Le hicieron rápidamente lugar alrededor de la mesa, le sirvieron vino y se pusieron a charlar. ¡Pensar que había salido de la cárcel y que había sido indultado! Mayor suerte, imposible: ¡habían crucificado a otro en su lugar!”. Y también: “En el ínterin, una de las mujeres hablaba del hombre a quien habían crucificado en lugar de Barrabás”. Así, mientras se nos narra la historia, se nos va acostumbrando también, mediante formulaciones evocadoras, a otra dimensión, que es donde se jugará lo decisivo del relato.
Pero volvamos al Gólgota y a nuestro tema central: “De repente la colina entera se ensombreció, como si el sol hubiera perdido su brillo, y en la oscuridad el crucificado clamó con voz potente: ‘Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’ Las palabras resonaron en forma lúgubre. ¿Qué significaban? ¿Y por qué semejante oscuridad? Era pleno día”. Ya están hechas las dos afirmaciones: que era pleno día, pero que lo que se percibía era oscuridad. Es la representación física, anecdótica, de otra realidad: una luz desolada que habla, en lugar de otros (“por nosotros”, al decir de Pedro), desde la oscuridad. A partir de aquí, a lo largo de toda la novela, y hasta el final, Barrabás tendrá puesta allí su mirada, en esa oscuridad misteriosamente reveladora o habitada.
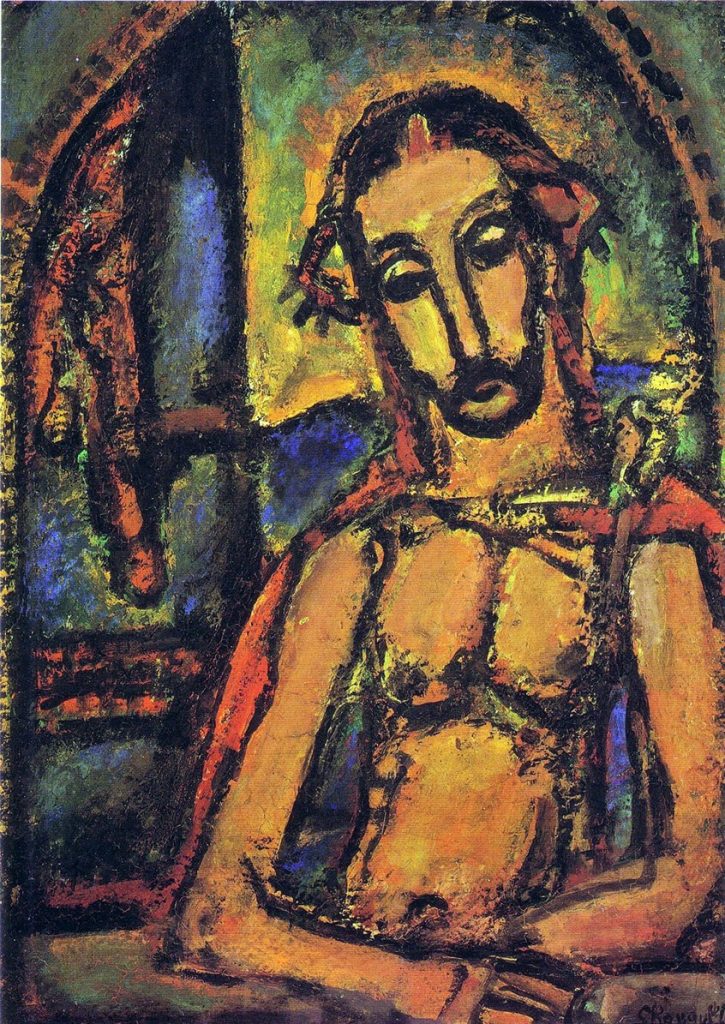
Pär Lagerkvist se valdrá varias veces de este recurso para hacernos entender la importancia espiritual de esa oscuridad, y hará que su personaje esté obsesionado por ella. Inmediatamente después de la muerte de Jesús, se ve cómo la luz surge, a la manera de un nuevo día, desde esa tiniebla: “La luz llegaba lentamente, como al amanecer. Se expandía por la colina y por los olivos vecinos; los pájaros, que habían enmudecido, volvieron a gorjear. Sí, aquello recordaba realmente el amanecer. […] La noche había durado sólo un momento, durante la muerte del Hombre”.
Luego, cuando participa de aquella reunión con algunos amigos, “preguntó a sus compañeros qué pensaban de las tinieblas de ese día y del hecho de que el sol, durante algunos momentos, se había oscurecido”. Acá Lagerkvist da un paso curioso: nadie ha visto esas tinieblas. Anota: “Barrabás se sintió desconcertado y miró con desconfianza a uno y otro [los dos amigos que le dicen que no han visto nada]. Afirmaban todos que no habían visto tinieblas, como tampoco las habían visto los demás habitantes de Jerusalén”. Pero Barrabás seguirá interrogándose acerca de ese suceso, e inquiriendo por él. Había sido un hecho.
Luego de la reunión con los amigos, Barrabás se retira para estar a solas con una de las mujeres, y yace con ella. Es una mujer corpulenta, que vive en una cabaña precaria, techada con hojas que dejan algunos huecos y espacios abiertos. Luego, ya dormida la mujer, “se devanó los sesos esforzándose por hallar una explicación plausible al misterio de las tinieblas”. En ese momento, Lagerkvist describe algo importante, sugerente más bien: “Barrabás pensó de nuevo en el crucificado. Acostado, con los ojos abiertos y sin poder dormir, sentía contra su persona las gruesas espaldas de la mujer. A través de las hojas marchitas del techo veía el cielo –pues era indudablemente el cielo–, aunque no se distinguieran estrellas ni nada. Solamente la oscuridad”. Ya es casi un desafío al lector: también en la oscuridad puede estar el cielo, al menos el de Barrabás, que de alguna manera logra vislumbrar la enormidad de lo que ha ocurrido en la oscuridad que él ha percibido: “Sí, ya todo estaba sumido en las tinieblas: el Gólgota y el resto del mundo”.
En medio de una miopía o indiferencia generalizada ante ese fenómeno, Barrabás recibe una confirmación importante acerca de su visión de las tinieblas, y es durante su encuentro y diálogo con Pedro, que le pregunta: “Y de los prodigios que señalaron su muerte, ¿qué piensas?”. Barrabás le dice: “¿Qué prodigios?”. Y Pedro le contesta: “Se oscureció todo en el momento en que moría”. Y agrega que la tierra tembló y que el Gólgota “se partió en el lugar preciso en que se alzaba la cruz”. Barrabás no dice en ningún momento nada acerca de estas otras cosas. Pero, más allá de lo importante que es para él haber encontrado a alguien (y nada menos que a Pedro) que le confirma lo de las tinieblas, se enoja porque sabe que Pedro no ha estado allí en ese momento. Él sí. De modo que Barrabás permanece, en buena medida, solo con su visión.
Más adelante (ya pasados muchos años) ocurre algo muy singular. Barrabás, ahora esclavo en una mina de cobre, conoce a un hombre convertido al cristianismo, otro esclavo, un armenio llamado Sahak que, cuando sabe que su compañero ha estado en el Gólgota, lo interroga incansablemente, incluso acerca de las tinieblas surgidas en el momento de la muerte de Jesús. Lagerkvist crea aquí un clima muy curioso: ambos parecen “evangelizarse” el uno al otro, ya que Barrabás, que constantemente busca creer, se contagia en alguna medida de la fe simple y entusiasta de Sahak, y éste recibe, ávido, el inapreciable testimonio de alguien que ha asistido al suceso, un verdadero testigo. En un momento, Sahak, que está escondido con Barrabás en la honda oscuridad de la profunda mina, es descrito así: “Aquel esclavo tan singular le rezaba a un dios cuya presencia en las tinieblas parecía no poner en duda, y le hablaba como a un ser vivo que se hubiera ocupado de él”.
Así ha comenzado la novela: “Un hombre observó fijamente a Aquel que se hallaba clavado en la cruz y siguió la agonía del principio al fin. Se llamaba Barrabás”. Y en el camino que allí comienza, no es la nada el lugar hacia el que se dirige. Hay algo en las tinieblas, acaso una respuesta; y “el liberado” (que así se lo llama varias veces) la busca. El que más lo acercará, con su testimonio y convicción inquebrantable, será Sahak, su compañero de esclavitud, que le hablará del amor y de la vida que anunciaba y predicaba “su Maestro”. Pero siempre en las tinieblas: “Sahak explicaba lo mejor que podía. Decía que su dios estaba en todas partes, aun en la oscuridad”.
En un momento dado, Barrabás y Sahak, acusados de profesar la fe cristiana, son apresados para ser crucificados. Entonces, el procurador que los juzga ve que Barrabás tiene una inscripción hecha en su placa de esclavo: “Christos Jesus”. Lo interroga al respecto y Barrabás responde que la lleva “porque quisiera creer”. Pero como no reniega del emperador, su sentencia queda diferida. No así la de Sahak, que es inmediatamente crucificado. Como antes en el Gólgota, “el liberado” asistió aquí a toda la agonía de su amigo, de principio a fin. Acto seguido, Lagerkvist escribe: “Aquella noche soñó que se hallaba encadenado a un esclavo que rezaba a su lado, pero a quien no podía ver. ‘¿Por qué rezas? –preguntó– ¿Para qué sirve rezar?’ ‘Rezo por ti’ –contestó el esclavo con una voz muy conocida, que salía de las tinieblas”. Luego de esto, llevado por su curiosidad y por su constante necesidad de comprender, Barrabás acude a reunirse con un grupo de cristianos, justo en el momento en el que están siendo arrestados, ya que se los responsabiliza del incendio de Roma. Barrabás es detenido con ellos y con esto llega al final de su camino: la crucifixión. Solo, incomprendido, abandonado y humillado, incluso por los mismos cristianos, se entrega (ciertamente no a la nada) a unas tinieblas que, a esta altura, se han cargado de una valencia singular y profunda, y aparecen como el lugar en el que es posible esperar un sentido, una presencia y hasta una voz. Son las tinieblas del Gólgota, las que lo han acompañado toda la vida, las tinieblas que esconden una claridad que un día Barrabás creyó percibir cuando lo liberaban, la oscuridad en la que él ha visto a alguien “en lugar de él”.
Al final de la novela, Barrabás está “en” las tinieblas y habla “a” las tinieblas. Él está allí, y algo o alguien también está allí. Sin saber muy bien cómo ni por qué, sin terminar de comprender, Barrabás no ha dejado de dirigir hacia ese lugar su mirada. Él vive una vida envuelta en una tiniebla que ya envolvió a otro y, acaso, envuelve a todos sin que lo noten.
Hay, en el rudo Barrabás de Pär Lagerkvist, de cuyo pasado nada se nos dice, un futuro que se le insinúa diferente, como un camino a través de una bruma a la que se deberá ir acostumbrando, al punto de instalarse él en ese lugar, como con una suerte de misericordia por las tinieblas, una confianza por lo oscuro. Todo lo que allí ha visto y oído lo lleva hasta ese punto. Por eso puede decir: “A ti encomiendo mi espíritu”. Y esa confianza no deja de tener una fuente evangélica: se habla a los que están en tinieblas no para decirles que están condenados sino para anunciarles que están redimidos. Barrabás, en medio de una oscuridad que se le ha ido haciendo más nítida que las luces de este mundo, espera esa palabra.
***
Anotamos, al pasar y como conclusión, que sería interesante (hermoso más bien) que la Iglesia tuviera cada vez más clara esa palabra, y también ese modo de la mirada de fe cuando se dirige a tanta gente que expresa su dificultad para ver. Ella debiera poder mirar con misericordia y piedad dentro de la tiniebla de cada uno para señalar, aun en los más empedernidos, y en vez de polemizar con ellos, lo más humano, la imagen de Dios, la respuesta escrita en cada corazón desde siempre, la piedra blanca (Apocalipsis 2, 17). Y, a partir de allí, esa Iglesia, desde la claridad custodiada en su propia tiniebla, pronunciar sobre sus hijos esa palabra que, como el Barrabás de Lagerkvist, todos, a sabiendas o no, esperan.
Parte del título de esta nota dice: “lo cristiano donde aparentemente no está”. El problema de la Iglesia cuando dialoga con la cultura de hoy no es tanto que carezca del instrumental, del lenguaje o de los códigos de las disciplinas actuales. Eso se soluciona con una simple decisión y un poco de esfuerzo. Lo insalvable es cuando Ella no es consciente de que también es una cultura que debe ser constantemente rectificada. El problema es que carezca de su instrumental propio, de la mirada pascual que ve, en la tiniebla, el amanecer.
El hermoso rito de la Vigilia, la luz tenue del cirio que se hace brillante porque surge en la tiniebla, expresa el centro de nuestra fe: que sólo el amor de Dios es capaz de hacer surgir la luz de la vida desde la oscuridad de la muerte. Y esto no es otra cosa que el correlato litúrgico y ritual de la Palabra del domingo de Pascua: Pedro y el discípulo amado corren hasta el sepulcro y, ante unos pocos signos, ven y creen. (Juan 20, 3-8). Pero no se puede pasar por alto que esa visión creyente de la Iglesia está apoyada en el inmenso y genial testimonio de Magdalena que, “cuando todavía estaba oscuro, vio”. (Juan 20, 1. Skotías).
El autor es sacerdote y poeta.




















2 Readers Commented
Join discussionInteresante análisis sobre la obra de Lagerkvist, que suscita inquietud no sólo literaria, también sobre interpretación teológica, por ejemplo, ¿Qué se puede inferir psicológicamente tanto del autor como del personaje, ante un Barrabás desconcertado porque «nadie ha visto las tinieblas», sólo él, pero, estando allí, no percibió que la tierra tembló y que el Gólgota «se partió en el lugar preciso en que se alzaba la cruz”?
Disfruté realmente la lectura de este artículo de Ignacio J. Navarro, tanto por su forma como por su contenido.
En la primaria – allá lejos, en la segunda mitad de los ’50- nos enseñaban que los caminos del Señor eran inextricables. Ignacio J. Navarro nos muestra cómo el Señor tiene un camino misterioso para cada uno de nosotros.
El Concilio Vaticano II nos habla de las semillas del Verbo, que están presentes en todos y cada uno, en cada cultura. El artículo nos invita a buscarlas, y a dar gracias a Dios cuando las encontramos.